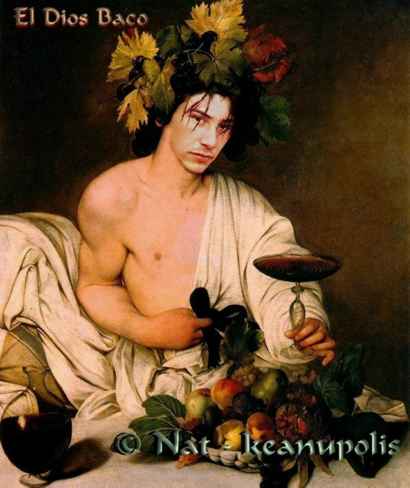
"Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar, se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo
y ceso la fuerte lluvia que caía del cielo (....)
y el decimoséptimo día del séptimo mes , el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat (...)
"Entonces dijo Dios a Noé: "Sal del Arca, con tu mujer tus hijos y las mujeres de tus hijos... (...)
y a partir de estos tres hijos de Noé se pobló toda la tierra, Noé se dedicó a la agricultura y fue el primero que planto una viña pero cuando bebió vino se embriagó y quedo tendido en medio de su carpa (...)"
(Génesis, VIII, 1, 4, 16; IX, 19, 20.)
Fuente: http://www.zonadiet.com/bebidas/a-vino-historia.htm
Historia del Vino
La historia del vino se remonta al viejo testamento (Genesis 9:20) cuando es mencionado por Noé. En Grecia antigua, el vino era tomado con agua (tomarlo sin mezclarlo era mal visto); Teocrito describe a los vinos como venerables cuando cumplían los 4 años de edad. Por aquel entonces era guardado en toneles, recipientes hechos en pieles de cabra y ánforas impermeabilizados con aceites y trapos engrasados; por lo que el aire estaba en contacto con el vino en todo momento. Los romanos demostraron mejor cuidado y mejor vino a través de los vinos Falernianos de un año de añejamiento introduciendo otros recipientes. Aunque de todas formas no se llego hasta la maduración completa del vino cuando se introdujo la botella con corcho. El vino conservado en madera no alcanza la madurez hasta pasados los tres años; mantenido mayor tiempo no mejoraba pero podía deteriorarse. Los toneles eran mantenidos hasta 20 años hasta el final del siglo 18, momento en que fueron mejorados; pero el hábito fué abandonado y los connoisseurs encuentran en ello un tema para discusión.
Los romanos plantaron viñedos en todos los lugares en que la uva soporto el clima (Africa del norte, España, Gaul, Inglaterra e Illyria). Los cultivos permanecieron para consumo local, en particular para la Sagrada Comunión, por lo que su cuidado paso a ser preocupación de los eclesiásticos.
La reaparición del vino como bebida, y la de famosas bodegas, resulto invariablemente de los esfuerzos de monjes y monarcas distinguidos por su devoción a la iglesia.
La mayoría de los vinos locales eran de baja calidad, especialmente de áreas actualmente consideradas como de alta latitud. El Vin de Suresnes de las afueras de París se transformó en algo fino. En Inglaterra existen registros de Vinos Espumantes de la variedad Welsh que datan del siglo XIX en producido en las afueras de Cardiff
Si bien las plantaciones mas importantes son atribuidas a Carlomagno, no fue hasta el siglo XII que las grandes plantaciones encontraron lugar y grandes mercados. Debido a las dificultades para transportar mercaderías de la época, la mayoría de los viñedos que subsistieron fueron aquellos que estaban a orillas de ríos importantes. Tal es el caso de los viñedos a orillas del Rhin en Alemania, Garonne y Loire. Otros eran producidos en la zona controlada por Venecia de Grecia donde se producían variedades de Madeira, hacia 1420. La utilización de botellas y corchos apareció para finales del siglo XVII, y se atribuye su creación a Dom Pierre Pérignon de Hautvillers, padre del mercado del Champagne.
Otro descubrimiento, al que se llegó, pero por error, fue la obtención de vinos dulces y bouquet, los cuales se producían dejando que las uvas entraran en cierto fermento todavía en los viñedos y parras, en el año 1775 en Rheingau. Esta pourriture noble (podredumbre noble) era causada por la presencia de cierta microdermia especial que hizo posible algunos Sauternes y conocidos algunos vinos de Hungría afectando ciertos toneles.
También durante el siglo XVII, fue cuando los productores de Madeira, Jerez y Oporto comenzaron a fortificar sus vinos agregando Brandy durante la elaboración.
La desaparición de muchos viñedos importantes ocurrió después de 1863, cuando accidentalmente se transportó una variedad de piojo denominado Phylloxera que atacó las raices de las plantas. Debido a esto, áreas que alcanzaron los 2.500.000 acres fueron devastadas por la peste, dejando a los productores franceses al borde de la quiebra y a los productores de Madeira y Canarias completamente sin producción. La devastación fue controlada luego de importar plantas resitentes a ese piojo desde California. Los vinos Pre-Phylloxera actualmente son practicamente imposibles de conseguir.
Fuente: http://www.tvins.com.ar/terroir/zona_historia.htm
Origen de la palabra vino:
Podemos decir que el nombre del vino, según investigaciones recientes, tuvo su origen en un término hoy desaparecido de la lengua hablada en el antiguo Cáucaso, particularmente en Armenia, la palabra "voino", la que servía para designar el brebaje embriagador elaborado a partir del fruto del racimo de la vid.
Leyenda del vino:
Cuenta la leyenda... que en Babilonia el rey persa Dsemsit almacenó uvas en un sótano de su palacio para consumir fuera de la estación. Obviamente estas uvas con el correr del tiempo fermentaron y desprendieron anhídrido carbónico, intoxicando a los que las cuidaban. Esta situación les hizo creer que las uvas se habían vuelto muy venenosas. Una de sus concubinas al intentar suicidarse por el desprecio del rey, tomando este jugo envenenado, muy contrariamente a lo que se suponía se sintió muy feliz y radiante. Al presentarse ante el rey con su alegría contagiosa, este la prefirió entre las otras. Puede llegar a decirse que esta mujer fue la descubridora de las bondades del vino...
Historia del vino:
Aunque esta leyenda fuera no cierta, sabemos que el arte de elaborar vinos proviene de estas lejanas tierras llamada Anatolia Central, cerca del Cáucaso en el Asia menor.
Existen registros arqueológicos con una antigüedad de 9.500 años procedentes de la ciudad turca de Catal Huyuk que demuestran en antiguas tinajas cerámicas, sedimentos de vinos.
El Vino ha tenido que ver con otras creencias religiosas, que algunas llegan hasta nuestros días.
Las sagradas escrituras mencionan a Noé como el primer hacedor de vinos, mientras que otras religiones le daban virtudes sobrenaturales dignos de los dioses, Dionisio (Dios griego del vino), Baco (Dios romano del vino).
Finalmente y a la luz de los descubrimientos recientes, podemos decir que la vid como planta existe como mínimo desde la era terciaria, en cualquiera de sus géneros (vinífera o silvestre), porque hay a la fecha descubrimientos de hojas de ambas clases registradas en piedra de esa era.
Citas históricas:
"Al empezar la jarra y al terminarla, sáciate. A mitad, haz economías. Pero es mezquino el ahorro al llegar al fondo", es un consejo para la administración familiar, del griego Hesíodo
El historiador romano Suetonio, cuenta en la biografía del emperador Domiciano que, habiendo escasez de cereales por haber dedicado demasiadas tierras al cultivo de vino, cursó orden a todas las provincias del Imperio para que se cortaran las vides, dejándolas como mucho en la mitad, y no se plantaran viñas nuevas. También cuenta que esta medida no fue aplicada.
Cantan unos versos clásicos: "Aunque me coma la raíz, sin embargo, todavía produciré fruto, únicamente para hacer libaciones al César inmolado"; y dice el poeta Virgilio en sus "Geórgicas": "las vides de Baco aman las colinas descubiertas".
"Cuando después del solsticio Zeus cumpla los sesenta días de invierno, entonces la estrella Arturo abandona la sagrada corriente del Océano y, por primera vez, se eleva brillante al anochecer; detrás de ella, la Pandiónida golondrina de agudo llanto salta a la vista de los hombres en el momento en que comienza de nuevo la primavera. Anticípate a ella y poda las viñas, pues así es mejor. Pero en cuanto el que lleva su casa encima remonte las plantas desde el suelo huyendo de las Pléyades, entonces ya no es tiempo de cavar las viñas, sino que ahora afila las hoces y despierta los esclavos." Hesíodo, trabajos de primavera en "Los trabajos y los días".
Fuente: http://www.wineconexion.com/web/es/0/cap2.php
VITICULTORES EN LA ESPAÑA ANTIGUA
La vid, junto con la almendra y el olivo, forman la tríada mediterránea, tres frutos sin los cuales no se puede entender la economía y la cultura de España, desde hace miles de años.
Es seguro que los indígenas de la Península Ibérica ya conocían, usaban y cultivaban las uvas para su consumo propio. Existen algunos testimonios arqueológicos, como el hallazgo de restos de la Edad del Bronce en la provincia de Granada. En una tumba se encontraron semillas de uva cultivada y vasijas con depósitos de mosto.
Las técnicas de cultivo y producción, e incluso las cepas más adecuadas, debieron llegar a este extremo del Mediterráneo de la mano de comerciantes fenicios. A los habitantes de esa franja de tierra en el Próximo Oriente se atribuyen muchos méritos -por encima de todos ellos, haber sabido extender sus hallazgos, haciéndolos populares y accesibles.
En las tumbas de algunos faraones se han encontrado jarras con sellos que diferencian las uvas por cosechas e identifican a los vinateros sirios (fenicios) que se habían establecido en Egipto.
El lagar más antiguo del que se tenga noticia en Occidente se ubica en la colonia fenicia del Castillo de Doña Blanca, cerca de Cádiz: estaba en uso allá por el siglo VIII a.C.
Las tierras ibéricas resultaron ser especialmente adecuadas para la vid. Por ello, desde entonces, estos montes y colinas están cubiertos de viñedos y su producción comenzó a ser orgullo de nuestros campos y ciudades.
Griegos, púnicos y romanos, consolidaron esta industria, hasta el punto de ser conocida por todo el Mare Nostrum gracias a sus caldos: vinos de Hispania.
Geógrafos e historiadores los citan en sus tratados, poetas cantan sus bondades: Hesíodo, Virgilio, Plinio, Columela, Estrabón, Avieno...
La producción de vinos impulsó la industria de la cerámica para beberlos, servirlos, mezclarlos, libarlos y transportarlos a la capital del Imperio. Tantas ánforas llegaban diariamente a Roma con productos del mundo entero, que sus restos se apilaron hasta levantar otra colina: el monte Testaccio.
Entre los millones de fragmentos que lo forman, muchos llevan impreso su origen y el año de producción, que a menudo resulta ser el sello de un alfarero hispano para un caldo gaditano, de Montilla-Moriles o el Penedés.
Curiosamente, también tienen un origen antiguo muchas de las máquinas que se emplean en la producción de vino, así como las formas más adecuadas para su envasado. Como, por ejemplo, las prensas: de palanca o cabestrante, con contrapesos cilíndricos, otras de cuerda o jaula... ya existían en tiempos clásicos.
Aunque extraer el mosto de la uva mediante la presión con las manos, es sin lugar a dudas el método más primitivo, que pervive en el vino de lágrima.
Por eso no es de extrañar que hayan perdurado los nombres latinos y griegos para denominar las técnicas, colores o texturas, o ciertas partes de la planta.
TIPOS DE VINO y formas de tomarlo en la Antigüedad
Los vinos de la Antigüedad probablemente tenían muy poco que ver con los que ahora conocemos. La costumbre de rebajarlos con agua, que hoy se consideraría un sacrilegio, era entonces algo normal. También la adición de especias y aromas para endulzarlos estaba justificada por su exceso de acidez. Pero veamos qué ocurría con estos caldos.
Gracias a los geógrafos latinos conocemos algunos de los tipos de uva usados hace dos mil años: la aminea, la más famosa en Roma, producía vino blanco y tenía una subvariedad hispana para uva de mesa; la coccobis sería una uva muy dura, que sólo adquiría bondad con los años; la bumasti dio origen a la variedad llamada "teta de vaca" o tabaca; la numisianae, para producción y conserva; la duracianae, idónea para pasas y vino dulce; y la purpurae, muy gruesa y de color purpúreo.
El vino que producían estas uvas era demasiado fuerte para tomarse a palo seco, su calidad no era constante, dada su alta fermentación, y se hacía necesario disimularla.
Por ello, se mezclaba con agua (una parte de vino por cada tres de agua) en las cráteras o copas clásicas, antes de hacer las libaciones (brindis) y tomarlo en banquetes o simposios.
Los caldos más apreciados se especiaban con aromas y hasta se endulzaban con miel como el llamado mulsum, o el graeco more, el célebre vino griego, casi un jarabe.
La técnica de cocer el mosto recién fermentado tenía por objetivo obtener vinos capaces de aguantar el transporte. El arrope resultante, llamado defrutum, por su alta graduación, debía ser rebajado. Para eliminar las impurezas en suspensión y mejor conservarlos, se les añadía pez, ámbar o resina.
Entre las combinaciones más atrevidas estaba el oenogarum: vino mezclado con la célebre salsa de pescado llamada garum (el alimento más caro que se producía en el Imperio, orgullo de las factorías litorales de Hispania).
En tanto que, para alimentar a esclavos, se prensaba el orujo con agua, produciendo un bebedizo llamado lora.
En tiempos de Al Andalus, la actividad vitivinícola pervive. Los califas de Córdoba no censuraron la producción o consumo de vino, pues es verdad que ningún versículo o sura del Corán lo prohíbe expresamente.
Pero sí fueron discretos: el vino se llamaba xarab, no sólo por su dulzor, y se envasaba en odres para mejor disimular su contenido: Xarab al Malaqí era el vino de Málaga, y el "sherish" parece ser el origen de la denominación Jerez.
Desde la Europa medieval, de manos de peregrinos de las órdenes del Cister y Cluny, y por vía del Camino de Santiago, irán llegando más variedades de uva. Hasta las 116 que Valcárcel cita en 1791, y las 500 que se esparcen por la España del siglo XIX anterior a la epidemia de filoxera.
La primera clasificación de vinos que se conozca en la Historia es obra de un rey francés, Felipe Augusto, con afán de comparar los caldos franceses y centroeuropeos con los mediterráneos. Para ello organiza una cata que duró dos meses y cuyo maestro de ceremonias fue un sacerdote inglés.
Queriendo establecer un orden, este clérigo se basó en la jerarquía de la Iglesia, otorgando el título de "Papa" de los vinos al de Chipre, y recayendo en el vino de Málaga la categoría de "Cardenal".
EL VINO, LA SALUD Y LOS DIOSES
En la Antigüedad, un vaso del vino acompañado de un poco de pan resultaba suficiente alimento para una persona, sobre todo si se viajaba por un territorio extranjero.
Frente al riesgo del agua, capaz de corromperse y envenenar a un ejército, disponer de vino era siempre una garantía para eliminar la sed y recobrar fuerzas.
Esta función nutritiva ha perdurado hasta el siglo XX: ponches, quinas, caldos con un chorrito de vino se usan para reponer el cuerpo o despertar el apetito.
Además de alimento energético, el vino ha sido considerado desde su origen como una medicina de la naturaleza... un regalo de los dioses, dispuesto mágicamente para que los seres humanos descubrieran el secreto de la fermentación.
Una vez conocida esa alquimia, el disfrute de sus efluvios ha ido siempre acompañado de poderes sanatorios y de la capacidad de trascender, acceder a otra esfera de consciencia, y facilitar el trance místico.
Por eso el vino siempre ha ido de la mano de la religión y la magia, como parte de su ritual, como ofrenda y como referencia de todas las deidades posibles a lo largo y ancho de la Tierra.
El vino dulce, el más conocido, nos recuerda demasiado a aquel aguamiel, el néctar de los dioses clásicos, su alimento allá en el Olimpo. Era el vino de las libaciones, conmemoraciones, cenas y fiestas dionisíacas. Y eso suena a mucho respeto, como es propio de las liturgias, pero también a desenfreno.
Curiosamente, Dionisos -o, como los llaman los romanos; Baco-, no era sólo patrón de los bebedores, también está en el origen del teatro: los cánticos en honor del dios del vino, y con afán de fertilizar la tierra, dieron lugar a los ditirambos, las tragedias y las comedias.
Tal vez por eso, junto a los teatros clásicos de Atenas, siempre se encontraba un templo dedicado al dios del vino, a veces con una fuente de la que manaba alegremente ese dulce néctar.
El culto al vino se extendió por todo el Mediterráneo y el Próximo Oriente. Así, no sorprende que la Biblia base buena parte de sus parábolas en el vino, las uvas o los viñadores; ni que sean monjes mozárabes y, posteriormente, de Cluny y el Cister, quienes preserven su saber, lo cultiven en sus monasterios y lo extiendan por Europa en los siglos siguientes.
En el origen de esta tradición están todos los elementos de la naturaleza que participan en la obtención del vino: el astro rey, el Sol, que con sus rayos madura la uva; las profundidades de la tierra, esas cuevas en cuyas bodegas fermenta el mosto; y la mano de esos magos, los bodegueros, que con sus técnicas consiguen el sorprendente fruto, sangre de la tierra, del sol y, por tanto, esencia de las fuerzas mistéricas del Universo.
Desde la Antigüedad, todas las regiones vinícolas gozan de rituales marcados por las labores del campo: agostado, podas, cavas y vendimia. Estos trabajos y sus fiestas, ya se consideren religiosas o paganas, han dado pie a un completo calendario que llena de celebraciones el
ARQUITECTURAS DEL VINO: BODEGA O IGLESIA
La maduración de la uva, su cosecha y pisado en el lagar son grandes momentos de año muy esperados en todas las regiones donde se cultiva. La vendimia es motivo de jaleo y celebración en todas las culturas del mundo.
Pero a partir de ese momento, el vino entra en un proceso de tranquilidad que envuelve toda su fabricación en la oscuridad y el silencio, convirtiendo las bodegas en lugares de culto, y a los bodegueros en sus oficiantes.
Tal vez por lo misterioso de la fermentación, que parece rozar lo sobrenatural, tal vez por el poder que la naturaleza da a ese caldo resultante, o simplemente por su delicadeza... pero veamos hasta dónde está el vino emparentado con lo desconocido.
Desde antiguo, las bodegas han ocupado el subsuelo, sótanos de edificios a menudo protegidos militar y religiosamente. Entrar en ellos es casi emprender un viaje, y esa escenografía nos recuerda a las tumbas, particularmente a los hipogeos o pirámides de los egipcios.
En la Antigüedad, la vinificación se hacía en grandes recipientes cerámicos que los romanos llamaban dolias. Estaban semienterradas en el suelo de estancias o cuevas, donde se preservaba el vino.
Luego se pasaba a ánforas en dependencias cálidas, donde podían estar varios años, y se mezclaba con otros productos (como ya se ha hablado). Por ejemplo, el mosto cocido daba lugar al defrutum (arrope) y sapa (sanconcho), al que se le añadía yeso, sal o agua de mar cocida.
Las órdenes religiosas medievales, que recogían tantos secretos y saberes en sus conventos, continuaron con la cultura del vino, ayudando a expandirla por una Europa que había olvidado sus raíces.
Por ejemplo, fueron benedictinos de Cluny quienes plantaron vides por todo el Reino de León, en la mismísima ribera del Duero.
Por eso no sorprende que muchos lagares y bodegas se ubiquen bajo el suelo de las iglesias y se consagren al mismo Dios; que el alcalde de Logroño, en un bando de 1635, prohibiera el paso de carretas por las calles del centro de la capital riojana, para no alterar los vinos que reposan en sus bodegas; o que el escritor Gonzalo de Berceo, desde el monasterio de Suso (en San Millán de la Cogolla, Rioja) cite en sus versos el vino de aquella tierra.
En aquella época ya se usaba el huevo para clarificar el vino (posar las impurezas en el fondo). Para esta labor basta con la albúmina que va en la clara. Gracias a las yemas sobrantes de esos huevos, alrededor de las bodegas florecían artesanos e industrias alimenticias a base de postres, dulces o yemas de conventos, que hoy son reconocidos por su finura.
Esta relación entre vida conventual y producción vinícola no es casual: ya vimos el fundamento místico y religioso del vino (ver capítulo 4), que justifica que los monasterios e iglesias dispongan de su propia producción, para alimentarse, comerciar y poder realizar la eucaristía.
Hay algo más: el sentido monacal de las bodegas, donde prima la tranquilidad, la larga espera hasta que el vino madure, la oscuridad y el silencio para no alterar sus propiedades, el saber hacer, metódico y paciente.
Por su arquitectura, las grandes bodegas se asemejan a catedrales, donde la escasa luz entra por algunas rendijas, la humedad y temperatura son constantes, y todos los trabajos se realizan a media voz, respetando el silencio en el que envejece el vino.
Toneles y barricas podrían parecer altares, donde acuden los sacerdotes del vino a catar, degustar, estudiar...
Fuente: http://www.geocities.com/mysteryearth/Mitologiahpv/vino.htm
La historia mágica del vino
Una tradición recogida por la Mishna hebrea, afirma que la vid era el árbol del Bien y del Mal, cuyo fruto aporta el conocimiento. Generalmente, la manzana, con sus cinco pepitas, es el símbolo de ese conocimiento superior, representado por el pentagrama. Pero cinco son precisamente las extremidades de la hoja de parra, el primer vestido de Adán según la iconografía cristiana, cubierto así por la sabiduría prohibida a los no iniciados.
La misma alegoría parece esconderse tras otro relato bíblico. Tras posarse el Arca en el monte Ararat, también símbolo del eje y del pilar cósmicos, Noé cultivó vides y elaboró el vino con el que se produjo la primera borrachera de la historia. Uno de sus hijos, Cam, sorprendió a Noé embriagado y desnudo y llamó a sus otros dos hermanos para mofarse del estado de su padre. Los hermanos de Cam, Jafet y Sem, lejos de agregarse a la burla taparon la desnudez de Noé. Para los cabalistas no se trata de un desliz del patriarca, sino de una alegoría del conocimiento. Embriagado por la sabiduría oculta, Noé se tambalea desnudo; todo un símbolo del alma en su estado original, "borracha" de luz y conocimiento. El no iniciado, el ignorante, se mofa de dicho conocimiento, por lo que es tarea del iniciado, de Jafet, volver a velar la sabiduría para ocultarla a quien no la merece, "vestir" a Noé. No parece casualidad que la palabra que designa al vino en hebreo, yain, posee el mismo valor numérico, 70, que el vocablo cuyo significado es misterio, sod. Otra curiosa coincidencia resulta del hecho de que para los turcotártaros del centro de Asia, la invención de las bebidas alcohólicas se deba a un héroe superviviente de un diluvio, patrón de los muertos, los borrachos y los niños.
Un brindis por el dios del vino
Cuerpo y sangre de la divinidad, un viejo mito que en su versión celta reaparece con extraña fuerza en la Edad Media bajo el concepto del Grial, el vaso sagrado que contiene el precioso vino de la vida y el conocimiento, la sangre de Cristo. No es una idea nueva, desde luego. Curiosamente, los dioses asociados al vino son dioses civilizadores, que aportan, entre otros, el conocimiento de la agricultura. Pero quizás su rasgo más característico es que son sacrificados, y a menudo despedazados, tal y como se parte el pan entre los comensales de un banquete. Dios de la vid y del vino es Osiris, el "Ser bueno", despedazado por su hermano Set, que esparce sus miembros por todo Egipto. Pero Osiris es, asimismo, señor de la vida eterna y símbolo de la tierra, cuyos frutos son el pan y el vino. Civilizador es, también, el Orfeo griego, la figura fundamental de los misterios órficos, héroe divino despedazado por las furiosas y borrachas bacantes que esparcen sus miembros, quizás se pudiera decir que los "siembran", sobre la tierra. Y ello nos conduce a la presencia del gran dios del vino a quien honran las bacantes y (muchos sin saberlo) los parroquianos habituales de las tabernas actuales: Baco o Dionisos.
Hijo de Zeus, Dioniso fue despedazado por los titanes, para luego ser resucitado. Durante una estancia en el monte Nisa inventó el vino, cuyo cultivo y elaboración enseño, como regalo divino, a los hombres.
Fórmulas magistrales
Las bibliografías alquímica y farmacológica están llenas de fórmulas medicinales que utilizan el vino como base de bebedizos dotados de muchas propiedades. He aquí algunos preparados que el lector podrá elaborar sin demasiado esfuerzo:
AGUA PÓNTICA DE PITZ EL SALMANTINO: Un licor que tiene fama de proporcionar lozanía y buena figura: vino blanco añejo (1,25 litros), aguardiente seco (2,5 litros), agua destilada (1,23 litros), azúcar blanco (2 kilos), coriandro (18 gramos), clavo de especia (5 gramos), anís verde (6 gramos). Preparar un jarabe con el azúcar y el agua destilada. Machacar las especias y dejar macerar en la mezcla de vino y aguardiente. Agitar con frecuencia. Al cabo de 6 semanas colar el preparado y añadir el jarabe.
VINO DEL AMOR: Vino tinto (2 tazas), canela (3 cucharaditas), jengibre (3 cuchadaritas). Opcionalmente pueden añadirse dos cucharaditas de jugo de ruibarbo. Tomar una vaina de vainilla y hacerle un corte longitudinal. Añadir a la mezcla. Dejar reposar durante 3 días.
ELIXIR DE LARGA VIDA DE JACOBO LAURENCE: Se trata de la fórmula de un escocés que vivió 140 años, tomando el siguiente preparado: vino tinto (100 partes), extracto de genciana (2 partes), azúcar (12 partes), cortezas de naranja (7 partes).
VINO TÓNICO: Vino tinto (15 partes), tintura de genciana (1 parte).
VINO NUTRITIVO: Vino generoso (10 partes), alcohol purificado de 25º (5 partes), azúcar (4 partes), esencia de ruibarbo (1/8 parte).
Enlaces relacionados:
http://www.vitiviniccultura.cl/modules/news/article.php?storyid=158
http://grupogastronomicogaditano.com/HistoriaVino1.htm
http://grupogastronomicogaditano.com/HistoriaVino2.htm
http://www.arrakis.es/~mruizh/l1.htm
http://canales.laverdad.es/vinosmurcia/vinohistoria-1.htm






















